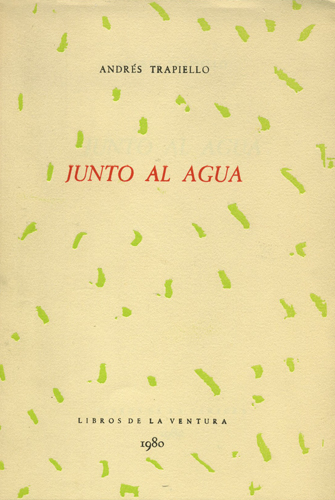
AL FINAL DE LA TARDE
Al final de la tarde
las últimas estelas se detienen
en la pared de cal,
accidentes, cenizas.
En los ojos entonces los paisajes
suenan como lacados
y hasta parecen lágrimas,
tan suavemente llegan.
Hablo de mí porque temo a la muerte
desnuda de las cosas
y que la muerte venga a esta azotea
a quedarse en la calma y el silencioso valle.
Como en su vaso el té moruno y verde
o el viejo libro que abierto está a su lado
han conseguido ser dueños de su quietud,
y en su quietud
igualarse a los astros que van en vastas órbitas,
como ese viejo libro y ese vaso de té,
recuerda este lugar y este momento.
Un día llegará en que te preguntes:
¿de ti, de mí, qué fue de todo aquello?,
y de los ojos
ya no vendrán palabras.
AL SUR DE GRANADA
La lámpara de mesa,
la camilla de pino
y los olivos fuera.
Se atormenta el silencio
con nubes de verano,
huele a tierra mojada
aun antes de que llueva,
y unos libros aguardan
la fecha de esta tarde,
diecinueve de agosto
en Fondales, Granada.
Cuando pasen los años
y abra de nuevo alguno de estos libros,
en esa simple fecha
volverán los sentidos,
la luz plomiza y calurosa y mate
y el ruido de las moscas
sospechando tormenta
y el olor de la tierra
anunciando lluvia.

ESTUDIO DE PIANO EN RONDA
Un mundo empieza a retornar
por la reja abierta.
Aplazados sonidos, yunques
de platero por el claro
callejón de luna.
Aun imperfectos, la noche
de vosotros se llena,
haciéndose más honda.
Poco a poco, el tableteo
de un lejano simón
va alcanzando las notas.
Cuando se han perdido
los pasos del caballo,
suena la tapa del piano
cerrando un empedrado
que alguien riega.
ADONDE TÚ POR AIRE CLARO VAS
Adonde tú por aire claro vas,
en sombra yo, o en hojarasca breve,
te he seguido. Yo mismo sombra soy
de ti. Y no puedes tú notar que yo
te siga, yo, callado tras de ti,
lumbre contigo o nieve de tu mano.
Y veo tu mirar, mas siempre esquivo,
oscuro y amoroso, en huertos altos
que tú para tu amor los cercas. Fuentes,
aves, la reja de la casa sueño
ser yo, la claridad, su vuelo limpio,
el aire entre los hierros. Pero tú,
a mi través, cuando me miras, creo
que estás mirando a otro, de no verme.
Y ya la fuente, el ave, las espadas
de la verja no son nada. La tarde
su rosa le retira al vaso. Pétalos
sólo, los continentes que parecen
sobre la mesa, a ti te los ofrezco,
te envío su gobierno, y yo, la sombra.

LA CARTA
He encontrado la casa
donde te llevaré a vivir. Es grande,
como las casas viejas. Tiene altos
los techos y en el suelo,
de tarima de enebro, duerme siempre
un rumor de hojas secas
que los pasos avivan. A los ocres
de las paredes nada ya parece
retenerles aquí. Igual que frágiles
pétalos, largo tiempo olvidados
en un libro, amarillean todos.
Entre rejas, trenzado,
un rosal sin podar.
En el jardín pequeño, una fuente
y un fauno. Y me dicen
que también unos mirlos.
Cuando en los meses fríos del otoño,
al escuchar sus silbos
cobren vida tus ojos, en el verde
del agua miraré contigo
cómo mueren los días.
Cómo se vuelve polvo en esos muebles
oscuros tu silencio
que azotará la lluvia
allí donde te encuentres.
UNOS SOPORTALES
Mi vida son ciudades sombrías, de otro tiempo.
Como se acerca una caracola
para escuchar el mar, así por ellas
vago yo muchas tardes. Ya no tienen farolas
con esa luz revuelta ni tampoco los coches
antiguos de caballos. Todavía conservan
sus negros soportales donde se huele a gato
y donde aún se abren misteriosos comercios
iluminados siempre con penumbra de velas.
Son ciudades levíticas, sin porvenir y tristes,
con cien zapaterías y tiendas de lenceros
cada cincuenta metros. Todas tienen conventos
con los muros muy altos donde crecen las hierbas,
jaramagos y cosas así. No son modernas,
pero querrían serlo. Yo las recorro solo,
e igual que suenan olas en una caracola,
así mis emociones me parecen eternas.
EL RÍO
Para mí qué encanto tiene un río
con barcas en la orilla.
Estarse junto al agua y ver correr
voluptuosas nubes en su ancho caudal.
Hacerse un sitio allí, en la maleza
azulada, un hueco donde ver
cómo es cosa de poco nuestra vida
y no ser vistos. Y mirar las barcas
tensando y destensando
una cuerda de esparto en la verde
corriente, con el agua de la lluvia
pudriéndose en sus tablas. Esperar
la tormenta y contemplar el cielo
vagabundo y morado. Oír el ruido
de gotas en el río, sus castillos
como timbales delicados.
Y pensar, si se puede,
en quien amamos mucho
o si entonces no amamos, no pensar,
no pensar, no pensar.
Y volver nuestros ojos
a ese mudo transcurso, y vacíos
quedar sin que sepamos
cuánto tiene de sueño
el frío y el dolor
y esas barcas sin gente
chocando unas con otras
o si podremos despertar un día.
E. D.
Mírame aún. Creció musgo en mis labios
y en los inviernos crudos me visita la nieve.
Siéntate, viajero, a mi lado.
Cuando la lluvia arranca plateadas
coronas de la piedra y silenciosa
en el ciprés muere la tarde, sólo
de ti me acuerdo. Pero tú estás lejos.
Pasa tu mano por mi nombre y quita
las hojas amarillas que lo cubren,
y los pétalos secos de esas flores
antiguas. Llámame después y dime
si el viento de esos campos lo ha borrado
o si tiembla en el aire todavía
como el romero verde.

EL AMOR DE LAS COSAS
Y me senté por descansar del día
junto al gran ventanal
y estuve allí no sé qué largo rato.
Cansado estaba y triste y sin propósito
viendo correr el agua de la fuente.
Los del jardín eran colores foscos,
verdes que se enlutaban y unos rosas
al pie de una escalera por la lluvia
gastados. Y allí mismo, en un rincón,
bajo el naranjo agrio,
las viejas herramientas
que dejó el jardinero,
la esterilla de esparto y el hocino
de primitivo aspecto, curvo y negro.
Se deshacía el día en fino polvo
de oro, el agua por el canalillo
de barro apenas se atrevía al ruido
y a su torre volvían las palomas.
No era de noche aún, sino de azul,
de un azul muy intenso.
Vino el amor entonces
a mi lado a quedarse,
el amor de las cosas y del huerto,
parte del mal estaba ya sembrado
y esperaba su fruto.
Pero de pronto una blanca lechuza
se desplomó del cielo
y me asustó su majestad al verla
detrás de unos laureles remontando;
hasta escuché sus fantasmales alas.
No era de noche aún,
el aire de azucenas perfumado,
y cerré la ventana
y ya no pude recorrer
mi corazón del todo.
LAS MANZANAS
Recuerdo aquellas tardes de Septiembre doradas.
Recuerdo venir mansos al establo los bueyes
pacientes y paganos, las tardes ya pasadas
y el provincial sosiego de desgastadas leyes.
Un pueblo de León. Viejos adobes. Lento
trajín de un tren correo que perdía sus toses
entre temblones álamos y un humo ceniciento
al tiempo que en mi mano morían los adioses.
Recuerdo aquella casa, la sala tenebrosa
con balcones que daban a la plaza y el ruido
del reloj, los retratos y una estampa piadosa,
un hurón disecado y el velador dormido.
Y en el corral, las cajas. Las manzanas reinetas
que tenían debajo hojas de cantorales
góticos, arrancadas vísperas y completas
de miniados añiles en letras capitales.
Y los blancos salterios y libros heredados
de un tío cura muerto, ahora eran sudario
para aquellas manzanas de virgilianos prados,
huertos y pomaradas al pie de un santuario.
Manzanas de Septiembre, aromadas manzanas.
Recuerdo aquellas tardes otoñales y mías
como una salve antigua, tristes y gregorianas.
Aquel sentir lejano que llegarían días
en que yo recordase, desvanecido el mundo:
la flor de los vestidos, las hojas en las ramas
y el chillar de los cuervos serían el profundo
y silencioso abismo de aquellos pentagramas.
Cómo seré yo entonces, recuerdo que pensaba
en las doradas tardes, sin suponer siquiera
que en aquellas manzanas tan ásperas estaba
escondido el entonces, el será, el es y el era.
1959
Enfrente de la plaza de frondosos castaños
hubo un día un hospicio. El caserón tenía
el muro de las cárceles y la melancolía
de los buques fantasmas, misteriosos y extraños.
Yo era muy niño entonces. Mi madre me llevaba
las tardes de domingo de visita a la abuela
y al capellán, mi tío. Se bebía mistela
en diminutas copas y de todo se hablaba.
Era un lugar siniestro donde olía a pobreza,
a tabaco, a sotana, pero entraba un sol suave,
dulce y desanimado que abría con su llave
las prodigiosas cuevas de aquella fortaleza.
Por entonces no había ya ningún hospiciano.
Vivían los dos solos entre orfanales ecos
de sombras y silencio y de sus pasos huecos
brotaba el rumor muerto de un armónium lejano.
Aunque me daban miedo, y cuánto, los pasillos
anchísimos y largos, el negro refectorio
o la escalera, el mísero y glacial dormitorio
con altos ventanales de polvorientos brillos,
aunque temblaba, digo, me pasaba la tarde
encerrado en mi cuarto preferido, una sala
que daba a un patio oscuro cuya única gala
era esa luz felina, agrisada y cobarde.
Aquélla era la sala en que la Diputación
guardaba tras las fiestas gigantes, cabezudos...
Yo admiraba sus caras hechas de sueños mudos,
de cólera y de risas, de trampa y de cartón.
¡Con cuánta lentitud el tiempo se frenaba!
La Tarasca caída llena de palitroques,
arlequines, bufones, falsos mozos de estoques...
Todo cuanto pasó y entonces no llegaba.
Al regresar a casa siempre había llovido
y en el jardín de enfrente cogían caracoles
unos hombres terribles, prendían los faroles
y los últimos pájaros retornaban al nido.
Cuando murió mi abuela, me vistieron de luto
y tuve que besarla. Estaba amortajada
con sayal terciario y el frío de la nada
selló también mis labios de nada y de absoluto.
Enfrente de la plaza y del viejo convento
hubo un día un hospicio. Es todo cuanto pueda
tener o recordar, la gastada moneda,
las máscaras, el miedo, los despojos del viento.
LA CASA DE LA VIDA
Mi corazón es una vieja casa.
Tiene un jardín y en el jardín un pozo
y túneles de yedra y hojarasca.
Es esa casa a la que tiran piedras
los niños cuando pasan al volver de la escuela,
después de haber robado de su huerta
magro botín de unas manzanas agrias.
En su tejado hay nidos de pájaros que cantan
y de noche un cuartel de escandalosas ratas.
La glicina cubrió los viejos arcos
y una verja de lanzas
y una terraza alta donde llega
la copa de un granado con granadas
y un palomar y en ruinas unas cuadras.
Y un trozo de camino y la lejana
claridad del mundo.
Está fuera del pueblo y es indiana
su arquitectura, ya sabéis:
todo un poco mezclado, pero es blanca,
es grande, es vieja, es solitaria.
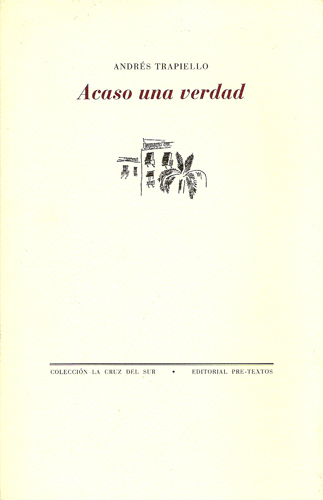
RIPIOS PARA UN AMIGO
Y TRES VIEJOS MAESTROS
Es de noche hace rato y ha llovido
en un Madrid dormido y otoñal.
En cada gota del cristal
se refleja mi lámpara y me reflejo yo,
y un rincón de este cuarto y del buró
que fue de Valentín,
y este muerto papel en el que escribo
se refleja también como un recibo
donde llevo las cuentas de mi spleen.
El cielo de mi calle iluminado y rosa
también abre un lugar de este reflejo,
parecido a la boca de una fosa
que besara a la muerte en un espejo.
Son ya las nueve, y llueve.
Que nadie te sorprenda preocupado
por saber si esta lluvia es muy distinta
de la que vio Unamuno una vez en Bilbao,
negra como la tinta,
o aquella que hace un siglo a Pimentel en Lugo
tanto al hombre le plugo,
o la suya, que vio en París Verlaine,
del color de los charcos
o de los tristes barcos
o cual adiós que nos arranca un tren.
Tampoco te preocupe saber si este poema
antes que aquí se ha escrito.
No es esa la cuestión ni es el problema.
No quieras ser maldito.
Busca, por el contrario,
las fuentes de su lluvia y su calvario,
las fuentes de Unamuno, Verlaine y Pimentel.
Busca en ellos la hiel. Busca su miel.
Que la lluvia de entonces
llora ahora en sus tumbas.
Es dulce y es amarga
y eternamente interminable y larga.
Es la lluvia de siempre. La actual.
Que en lo tocante a lluvias
es un absurdo ser original.
LA VENTANA DE KEATS
Apartado de todo, vuelto a mí
en silencio egoísta, en soledad
de campos y de encinas y callejas
que el otoño volvió más taciturnas;
asilado a esta sombra y sin más patria
que una vieja edición de tus poemas;
sentado en berroqueña piedra gris
y leyendo tus versos, oigo cómo
de pronto un ruiseñor se eleva y canta.
Todo lo dejo entonces, mi lectura,
mis leves pensamientos, mi silencio.
Todo por escucharle. Es él, él mismo.
El dulce ruiseñor que tú supiste
distinguir entre todas las demás
criaturas, por ser no melodioso,
que lo era, sino por ser el tuyo,
el a ti destinado desde siempre,
desde el día en que Dios de mansas fieras
ocupó el Paraíso y dijo: «Hágase
también el ruiseñor, para que Keats,
en la umbría Inglaterra, al escucharlo
embelesado, alcance esta verdad:
que el canto es sólo uno, siempre el mismo,
y que la rama cambia y cambia el pájaro,
mas no la melodía. Esta será
de país a país siempre la misma,
de un continente a otro y desde un siglo
a otro siglo, la misma melodía,
igual que en el estanque van las ondas
cuando alguien en él escribió un nombre».
Pues bien. Conmigo está, frente a este Gredos,
el ruiseñor menudo de tus versos,
frente a ese abstracto Gredos, calmo y duro
y hecho de pura abstracta lejanía.
Y están también los prados y colinas
por los que tú anduviste. Están conmigo
ahora, aquí. Y las viejas mansiones
que el campo inglés conoce, venerables,
cubiertas por la yedra, iluminadas
con quinqués y bujías cuya luz
llenaba las ventanas de dorada
quietud e invitación al sueño,
de modo que de lejos, si pasaba
un viajero, se decía: «¡Quién
pudiera estar allí, junto a esa lámpara,
dentro de aquella casa, allí sentado
en cómodo sillón leyendo un libro
o bebiendo los vinos de Madeira
y escuchando un piano, o ni siquiera,
sólo como esa sombra que es el tiempo!
¡Sólo como la sombra de aquel hombre
que se asoma al balcón para mirarme!
¡Quién pudiera quedarse en esa casa
y no tener, cerrada ya la noche,
que andar por estos fúnebres caminos
y exponerse a morir en soledades
que harían de la muerte algo aún más triste»...
Eso diría el viajero errante,
eso mismo diría al contemplar
la vieja casa solitaria y grande.
Y luego seguiría su camino
sin dejar de mirar de vez en cuando
atrás, hasta perder aquella luz,
aquel temblor de oro entre las ramas
oscuras de los tejos, sin haber
siquiera sospechado que eras tú,
John Keats, la sombra.
«Al Sur marcha ese hombre.
¡Quién pudiera con él perderse lejos!
Ahora mismo. Sin equipaje alguno.
¡Cómo envidio su suerte y qué tristeza
languidecer aquí llevando una
vida que ni siquiera de infeliz
puedo calificarla! Mira, parte
de nuevo, se va. Empieza ya la luna
a vadear el río. ¡Cuánto debe
compadecer mis años!»...
tomaste una vez más un papel nuevo
sin dejar de pensar en aquel hombre
que viste peregrino. Quizás ese
fue el día en que escribiste aquel poema
que empieza así: «Feliz es Inglaterra...»
¿Quién podría saberlo? Ahora otra vez
lo leo en este viejo libro tuyo,
y al leer me parece que tu otoño
es este otoño mío y que también
es mío el ruiseñor que ya ha callado,
y me confundo y creo
que aquellos claros ríos entre hayales
son nuestro pedregal, cuna de víboras.
Y así, miro estos bíblicos olivos
y alcornoques ascéticos, la tierra
de la que brotan zarzas sólo, ortigas,
pestilente cenizo o amargas hierbas,
y ebrio de gratitud, no siento ya
ni abrasador el sol ni amargo el aire
ni severos los pardos y los negros,
que son colores nuestros metafísicos,
sino que cierro el libro y miro lejos,
porque tus versos hacen que yo vea
este lugar como lugar del alma,
y vuelto a mí, comienzo a recorrer
de nuevo este paisaje silencioso
y a verlo de otro modo y a sentirlo
y a desear también la dulce muerte,
hermana zarza, hermanos alcornoques,
ortigas, alimañas, sequedades.
TESTAMENTO
He muerto ya, paisaje que yo he amado
tantas veces aquí, rincón del alma.
Una vez más vengo por verte. A un lado,
encinares y olivos, y la calma
de ver, al otro, olivos y encinares.
Algunos caserones con jardines
llenos de ortigas ya, viejos lagares
con aspecto de viejos polvorines.
Un camino con olmos en hilera,
una majada, una almazara en ruinas,
musical, perezosa la palmera,
y un Gredos azulado entre neblinas.
Nada de cuanto miro está en mis ojos
ni el olor del jazmín lo lleva el viento.
He muerto ya. Contempla mis despojos:
te dejo este paisaje en testamento.
VIRGEN DEL CAMINO
Estas noches de invierno hace frío en la casa,
los techos son muy altos y las paredes viejas,
cierran mal los balcones y la ventisca entra
hasta la misma cama donde espero
a que me venza el sueño y a que el sueño
me arrebate de golpe el libro de las manos,
y así, sobresaltado, me despierto
en medio de las sombras.
Y es entonces cuando comienzo un rito,
un viejo rito íntimo, igual todas las noches:
rezo un avemaría mentalmente.
Durante muchos años esto me avergonzaba.
«Qué buscas», me decía, «en oración tan simple.
Eres un hombre ya, no crees hace mucho
que el destino del hombre obedezca a unas leyes
divinas ni que el orbe, engastado de estrellas
en las ruedas del sol y de la luna
sea la maquinaria de un reloj,
al que un ser bondadoso
da cuerda cada noche en su vasto castillo,
esa vieja mansión que Nietzsche llamó Nada
y Bergson llamó Tiempo.
Es tarde para ti, me digo. Déjale
esa oración a otros, a tus hijos tal vez,
ignorantes aún de lo que sean
la palabras antiguas del arcángel
que anunciaron el Verbo y su silencio
en misterioso griego, según cuenta San Lucas.
No pienses otra cosa. Estás cansado.
Ya es bastante de un día
conocer su final y conocerlo en paz.
Deja, pues, de rezar. Ese viático
no puedes usurparlo, porque, di,
¿de qué te serviría? De qué sirve una llave
de la que no sabemos a dónde pertenece».
Son razones que habré dicho mil veces,
pero al llegar la noche,
me acuerdo de otras noches
y el frío de mis pies entre las sábanas
es un frío de infancia, de internado,
cuando oía a mi lado el dulce respirar
en otras camas, y en el cristal la escarcha.
Y al recordar aquellas ya lejanas
noches de la meseta, tan largas,
oscuras y sin fondo,
recuerdo las palabras de los frailes:
«La Virgen del Camino
guiará vuestros pasos donde quiera que estéis:
No dejéis de rezarle y el camino
no será tan difícil. Será para vosotros
linterna en alta mar o una noche de luna».
Y recuerdo que yo, para dormirme,
imaginaba, acurrucado,
debajo de las mantas que pesaban
pero que calentaban poco,
sin moverme siquiera de la parte más tibia
que había caldeado con esfuerzo,
incluso con mi aliento, imaginaba, digo,
qué sería de mí, y qué lejanos mares
habría de cruzar, qué extrañas tierras.
Otras veces pensaba si la muerte
habría de llegarme
como a aquél que labrando
un buen día su viña, ni siquiera
de recoger su manto tuvo tiempo,
o en medio de una fiesta, o en el sueño...
Al llegar a este punto
recuerdo que temblaba y pensaba en mi Virgen,
de modo que mis labios desgranaban
aquel Ave Maria, gratia plena
con el que yo me hacía
un lecho de hojas secas,
y luego me dormía... para llegar
muchos años después,
a noches como ésta,
noches frías de invierno
donde a solas conmigo voy pensando
y dejando en mi boca, una a una,
la palabras antiguas
de la Salutación, como si fueran
el óbolo que habrá de franquearme
los portales del manto hospitalario
que unos llamaron Tiempo
y otros llamaron Nada.
UNA ODA
Dichoso aquel que busca un lugar como éste
y contempla las zarzas que estrechan el camino
cuajadas de racimos de un negro y rojo agreste,
y a lo lejos la tierna brusquedad del espino.
Aquel que ya no dice: «voy a contar mi historia»,
sino que sale al campo como un impresionista
en busca de un paisaje o una luz ilusoria
y no hace mal a nadie, sencillo y egoista.
Aquel que por las noches olvida que ha sufrido
y deja a un lado todo su corazón herido
para mirar la luna y sus cepos de plata.
Dichoso él, que llora sin preguntar la fuente
de esas lágrimas puras, que está solo y doliente
y sin juzgar se entrega a esa vida beata.
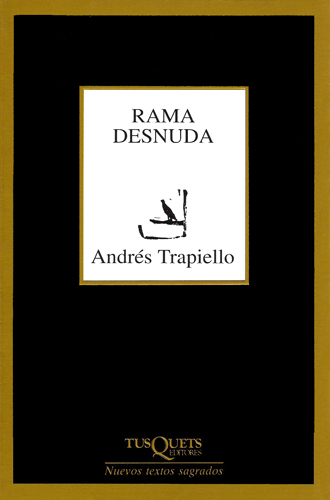
FLORES, GALAS
Tú quedarás entre esas flores rojas,
con la blusa del aire y la mirada
brillante de un deseo
todavía en semilla, y tú, galán,
con ese traje nuevo que te hizo
sin duda, al menos las primeras veces,
presumir de apostura, a imitación
de algún actor engominado y serio.
Mujer, ¿qué flores cortas?
¿Son rosas? ¿Dalias? La posteridad
también las ha alcanzado. En cuanto a ti,
¿dejaste ya asistido el ganado en la cuadra,
picada la guadaña y recogida
la hierba por correr hasta tu traje
con la ilusión de un mozo?
La del vestido que es a un tiempo prado
y la brisa que en él ablanda el heno,
¿no podrías al menos sonreírnos
a los que aquí quedamos?
¿No piensas que tus labios
serán eternamente limpios, jóvenes,
como granos de uva y con olor a lúpulo?
Y tú, tan orgulloso de tan blanca
camisa y de ese nudo, ¿nada dices?
Llévatela de aquí al plantío, al soto
umbrío de los chopos, junto al río
que es vuestro gozo y a la vez secreto
y símbolo de todo lo que pasa
y ya no vuelve... Sí, y ya no vuelve.
Ésa será vuestra posteridad.
La mía, estos cuarenta y cinco años
que se han quedado atrás.
La vuestra, estas dos fotos que ahora miro
con los ojos nublados por las lágrimas
sin ver ni comprender cómo de un tiempo
de flores y de galas ha podido
la muerte levantarse, justamente
contra vosotros dos, invulnerables
hasta ayer mismo, que erais padre y madre.
Sólo dos viejas fotos que esperan a su vez
un reparto entre hijos, un olvido
de nietos y una nada, flores, galas.
PRIMERAS RIMAS DEL OTOÑO
Junto a mí me he sentado,
yo conmigo,
por oír vuestra voz, la mía acaso,
en lo más hondo,
y ver, si me asomara,
mi corazón en su profundo pozo.
Rimas de dentro,
os siento hoy como en el alto cielo
se dan cita los pájaros
cuando forman sus ramos en otoño.
Sois también hojas secas,
las primeras que el viento
levanta dulcemente
del agostado suelo
con un rumor secreto y una música
inimitable siempre,
y sois las uvas
no maduras del todo
granándose de negro.
He venido a sentarme
al lado mismo mío,
vuelto hacia mí como la hoz se curva,
por oír el latido,
y cosecharlo,
de un silencio tan grande
y volverme hacia el alma
para segarme en haz, para ofrendarme.
Rimas hechas de nada,
reunid en un acorde el infinito
de lo aún no nacido,
soñado o proyectable
y todo cuanto muere
después de breve vida.
Mis silenciosas rimas,
ovejas de majada
en una larga noche
sincopada de estrellas y de esquilas
y desiguales sones desacordes
de olvido y de esperanzas.
RAMA DESNUDA
¿Qué es este engaño, di, rama desnuda?
Yo mismo te corté este invierno. Sola,
despojada de cielo, te quedaste
en la tierra, caída como el cuerpo
exangüe de un extraño. Allí seguiste
bajo los fríos soles y las ciegas
estrellas, en inerme y retraído
abandono, a merced de los temperos
más aciagos y extremos. No eras más
que un trozo de madera cada vez
menos visible en la materia activa
de la naturaleza. Para el ciclo,
para cerrarlo al fin, sólo esperabas
acabar algún día como fuego
en nuestra chimenea y ser ceniza
y ennoblecido símbolo del tiempo.
Pero algo ha pasado: has florecido.
Desoyendo la lógica del mundo
y de tu propia historia, te has llenado
de brotes y de flores, desdichada.
No serán fruto ni serán promesa,
pero sueñan tal vez con nueva vida
esperando quizá que a ese reclamo
acuda el ruiseñor y en ti construya
su nido como antaño, reviviendo
tus viejas primaveras y las noches
de venturosa y perfumada brisa,
mi pobre rama, soñadora y muerta.
¿Qué burla es ésta, di, rama podada?
Y tú, mi viejo corazón, ¿no aprendes?
EL VOLADOR DE COMETAS
Si sólo del dolor, como es probado,
un poco de verdad nos nace
y un poco de alegría,
¿qué es esa escena
en que está Rafael con su cometa
tensando y destensando treinta metros
de nuevo corazón
que amarra al hondo cielo?
¿Cómo puede verdad
manar tan sin esfuerzo y fácil?
En la clave del cielo,
sin otro viento que el azul de agosto
compacto e inamovible,
mira cómo gobierna su ilusión,
la mecánica ingrávida que se reparte
con el milano inmóvil
el espacio infinito
de estas oscuras sierras y lagares.
Con qué silencio eleva a lo más alto
su mirada,
con cuánto mimo van sus largos dedos
ya de hombre
recogiendo o soltando
la nave de los sueños.
Ya no es un niño,
ni siquiera un muchacho, y sin embargo
ha vuelto a serlo.
Vedle tan serio interrogando al aire
que de pura quietud casi ni existe,
mientras nos sube a todos,
desde la misma entraña,
alegría y congoja al comprender
que realidad es siempre más
que eso que vemos.
Algo muy verdadero duerme en esa industria
que sostiene el milagro
como una llama viva,
en esas huecas cañas, en el hilo
que a veces se le enreda
entre las ramas negras de un olivo.
Quizá no vuelva nunca a volar su cometa.
Es lo que pienso.
Para él han pasado
los años más felices de su vida
sin que lo sepa aún,
y yo alcanzo a saber lo que hace un rato
creí que no sabía,
que sólo de dolor puede nacer,
de lo que tiene ya de olvido y de pasado,
tan perdurable escena, mientras viva
cualquiera de nosotros.
AL LEER A LEOPARDI
Al leer a Leopardi,
¿te escondes de la vida o es tu vida,
el dolor de tu vida, lo que a él
te conduce? El sufrir puedes nombrarlo,
la infinita tristeza de las cosas,
los límites del mundo tan lejanos
y tus pequeños males.
No el arte de hacer versos: el consuelo,
el íntimo consuelo que nunca proporcionan
ni la literatura ni los libros.
Y tus pequeños males, tan pequeños...
No más que una palabra aquí, o un gesto
que inamistoso crees ver en alguien,
ese malentendido, aquel infundio
a veces fortuito,
tildes todas menudas que tal vez,
siendo objetivos, no son nada,
pero que a un hombre lo reducen
a una sombra de sí.
Y nos sentimos solos
en total desamparo, y ni siquiera
las cosas, los paisajes y recuerdos
felices de otros tiempos te confortan,
sino que todo es un vasto yermo
sin la pugnaz retama y sin los pájaros,
en esta habitación, sobre esta mesa
mirando en tu ventana tantos años
esa fachada gris que lleva ahí
desde el final de un siglo.
Y ves así tu vida: como casa
también no menos vieja que tú mismo,
dado a pensar en horas
de una insania total que tus amigos
sólo los vas a hallar entre los muertos
y, esperanzado aún, quizá en aquellos
que nacerán dentro de ochenta años,
que decía Stendhal.
Es así como alguien como tú
lee a Leopardi,
para escuchar los ruidos, esos ruidos
del final de la tarde, las gallinas
escarbando en el suelo,
el roce de la mano, mientras cose la joven
una pieza de lino blanca y nueva
o armónicas campanas que te hacen
levantar la mirada y ver los montes
Sibilinos, azules, a lo lejos
en el vano infinito...
Es eso lo que buscas,
cuando los ruidos que hay en toda vida
no puedes escucharlos,
que hasta las mismas hojas muertas
si las pisas no suenan
y tu infinito es nada en ese Gredos
que borraron las nubes.
Al leer a Leopardi buscas eso:
celebración y tregua en la inmensa derrota
que en ti viene cumpliéndose.
CUANDO ERAS JOVEN
Quiero pensar en ti cuando eras joven,
cuando lo era yo,
en tu pelo tan negro que dejaba
anunciada la noche,
en cómo al sonreír lo hacías
a un tiempo con los ojos, las manos y la boca
en gestos sólo tuyos, que jamás
ni antes ni después he visto en nadie,
y también en tu espalda
que tanto disfrutaba quedándose desnuda...
Pienso en aquel tiempo, mucho antes
que a tus manos vinieran a posarse,
como en troncos y hojas, las manchas del otoño,
y en todas las ciudades descubiertas,
y en los frutos probados por primera
vez contigo, que juventud es eso,
una primera vez en tantas cosas
y en cómo el corazón me abrías
como si fuese cofre
y en el amor, que luego, en la pureza,
al cerrarlo ponías
igual que años después pondrías al salir
para no despertarlos, del dormir de tus hijos;
pienso en aquel tiempo, y sin embargo
al acabar la tarde, la que nace
debajo de mis párpados, soñada,
es la misma que está sentada junto a mí.
Una o dos canas a su pelo bajan, y silencio
en sus ojos asoma, cuando ausente
parece meditar en aquel tiempo
en que el hombre que tiene junto a sí
fue joven, y le brota quizá de tal recuerdo
esa sonrisa que no he visto en nadie,
ni antes ni después, no siendo en sueño.
VEINTE PENIQUES
De todos los regalos que has traído
de la pequeña Irlanda
–unas jarras de guinness en verdad ominosas,
ideadas sin duda por una mente enferma
para ponerlas juntas (son pareja, de hecho)
en esa boiserie que no tenemos,
o ese bate de hurley arrancado
al corazón de un olmo,
o el frasco de perfume que al final
te avergonzó comprar en la free shop
del aeropuerto–,
de todos los regalos, te decía,
ninguno igualará jamás a esta moneda.
Cada vez que la mire
me acordaré de ti,
de aquel día en que fuisteis tú y tu amigo
paseando aburridos a la vía del tren,
junto a Landsdown Road,
y encima de un raíl la colocaste,
por ver lo que quedaba.
Ya lo has visto tú mismo:
el perfil de un caballo y el de un arpa
laminados y suaves a los dedos,
una cara que es cruz y una cruz que es ya música
de catorce silencios.
Podría parecer un sol sin brillo
o el metal melancólico de un lago,
o el oro que cayó desde poniente
o el final de tu infancia,
y en su oval superficie de algún modo
están las chucherías que con ella
pudiste haber comprado y no compraste.
Por eso es mucho más que la moneda
que en realidad dejó de ser entonces,
cuando curiosidad y tedio juntos,
y un poco de renuncia,
a las ruedas de hierro la entregaron.
Ya no tiene valor, eso es verdad,
el valor que los hombres un día le asignaran,
pero podré comprar con ella todo
lo que no tiene precio:
tiempo en primer lugar, pues cada vez
que mis dedos la rocen, me acordaré de hoy,
que me la diste, y de ti mismo,
de tu viaje a Irlanda, y de tu edad
trenzada todavía de sueños y de asombro,
de donde nace siempre plenitud y belleza.
Acordarme podría incluso de mí mismo,
de los días lejanos en que también ponía
sobre la vía monedas de diez céntimos
(un caballo al galope y un ibero
que portaba una lanza)
en idénticas tardes aburridas
y en iguales ejidos desconchados.
Mas no sólo recuerdos podré comprar con ella,
no sólo el tiempo ido
sino esta alegría que jamás morirá,
la de tu vuelta a casa,
la de abrir tus maletas e ir sacando
para todos nosotros los regalos,
esas jarras de guinness y la pala de hurley
mientras ibas contando
inspirado sin duda por Irlanda,
que jamás abandona a sus poetas,
tus ingenuas andanzas en Dublín,
como esa de poner, sobre las vías,
en la estación de Landsdown Road,
en unas horas de infinito vacío
estos veinte peniques inservibles
unidos para siempre ya a la vida.
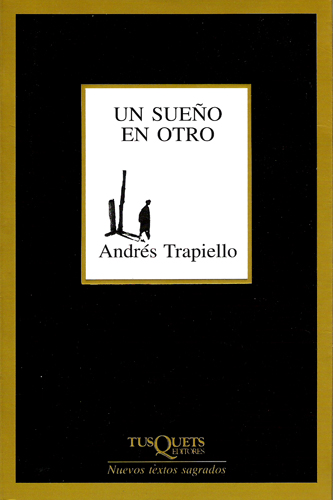
UN SUEÑO EN OTRO
Miro hacia atrás y estoy en este mismo sueño
en el que estoy ahora; hacia adelante,
y me descubro aquí dentro de un siglo.
La firme cordillera del pasado
no más que dunas son que van moviéndose,
lo que fue novedad, ya no lo es,
y lo que era futuro, en el aire engañoso
se deshace como escondido oasis.
Me llegará la muerte y me hallará cansado
como a veces ocurre tras un sueño
lleno de afanes, cuitas y fatigas
que nos dejan en manos de una larga jornada.
¿Quién no ha temido que la vida fuese
un sueño extraño que se vierte en otro,
como matrioscas rusas, este sueño
no menos irreal ni melancólico?
Voy a quedarme aquí, donde ahora estoy.
Vendrán mis días como vienen astros
de remotas regiones celestiales
sin que nadie los llame ni recuerde.
Sin que nadie me llame ni me espere
voy viviendo mi vida igual que entonces,
e igual la viviría si viviera cien años
con todos sus afanes y fatigas
y los frutos amargos y los dulces,
y ya que he de perderlos, ¿qué me impide
que a la suma de todo, a este rincón
hecho de tanta nada, quiera llamarlo sueño?
PIEDRA Y SUELO
Cada vez que una piedra
se rompe, nunca vuelve
a soldarse.
Así desde el principio
de los tiempos ocurre
y todas son heridas
que no cierran.
Ya sé por qué a menudo
mientras voy paseando
no levanto los ojos
del camino.
No es misantropía. Así las piedras
cada vez más pequeñas
y yo nos consolamos.
MENOS QUE NADA
Ayer mismo tejías con tu afán
en las ramas desnudas de los árboles
el lino de los sueños,
o subías al cable, y allí filosofabas
mirando desde arriba nuestras cuitas,
estos afanes nuestros, hechos también de ramas
que han perdido y ganado tantas veces
como el mundo sus hojas. De qué modo
sostenías tristezas y alegrías
trabajando con mimo tanto aire,
panadero celeste, levadura
de un pensar insaciable
que miraba tus vuelos y revuelos
y tus alegaciones y tus algarabías
como trajín humano.
Ay, pequeño gorrión, cuánta materia
había en tu jornada, cuánto peso
en ese corazón. Más que columna
era tu pulso, sosteniendo el sol
o metiendo la noche bajo el ala
donde tú la ordenabas con el pico,
o con el pico en alto
esparcías estrellas a lo ancho
como el que escoge trigo.
Si a mi mano viniste alguna vez,
pude dar fe de tu increíble vida,
que quemaba en los dedos como un ascua.
Estas negras heladas o la vejez o el hambre,
hambre de ser y sed de tantas hambres,
te llenaron de frío, y hoy has muerto,
como hoja también, al pie de un árbol.
Al levantar tu cuerpo daba miedo
lo poco que pesabas habiendo sido tanto,
menos que plumas sólo,
menos que nada
y esa nada también, mas de otro modo,
me ha quemado las manos.
Ay, mi pobre pardal, dime tú ahora
en este desamparo
qué hará con tales manos tu poeta,
que ni siquiera sirven para pedir limosna.
MANOS DE JARDINERA
Te avergüenzas de ellas
y ellas mismas no saben esconderse,
como esa muchacha que en el baile
procura no ser vista y evitar
con ello, y evitarse, un desengaño.
Prímulas y petunias, primaveras,
verbenas y jazmines,
y sobre todo rosas, toda clase
de rosas, amarillas, rojas, blancas,
rosas rosas, de seda y de cendales,
perfumadas y graves, se cobraron
en ellas su tributo: ya no son
manos de señorita. Y cuando ya nos dejes
y vayas a reunirte con las raíces,
te reconocerán en esa poca
tierra que te quedaba entre las uñas
y que en tanta paciencia se lavaban,
volviéndote más tímida y misántropa.
Qué fiesta van a hacerte, coronando
tu frente con guirnaldas,
ciñendo tu cintura con las mejores flores
y en los labios besándote con menta.
Como estaré a tu lado,
diles cuánto te amaba
y que me dejen ver el jardín de la sombra
como miraba en vida el otro,
que estropeó tus manos.
MI PADRE SALE A BUSCAR SU MUERTE
Faltaban todavía doce días
para que se muriera,
pero ¿cómo saberlo o sospecharlo?
Murió entonces un viejo conocido
y a velarlo acudió, según costumbre.
Menudo temporal, iba pensando.
Pensó también que el muerto
más o menos sería de su quinta.
Y pensó en regresar rápido a casa
para evitar huyendo en lo posible
el buido relente de los páramos
y las nieblas insanas del Bernesga.
Pensó que a cierta edad ha de cuidarse
un hombre si es que quiere
trasponer el invierno.
Pensando en tantas cosas se distrajo,
no supo dónde estaba, tan extrañas
le parecieron casas, plazas, calles.
Nada reconoció de su ciudad,
y tuvo miedo. Acaso pensó que él era el muerto.
Todo duró un segundo, nos diría,
sin saber qué pasaba, como un perro.
Encontró el tanatorio, el mismo que
doce días después le acogería,
deslizó su tarjeta en la bandeja
por bien labrados usos provincianos,
y deshizo el camino. «Me he perdido»
repetía asustado, y encontraba
insólito aquel hecho,
sin comprender que era la muerte la que
empezaba a borrarle de los ojos,
sin duda por piedad, todo lo que los ojos
durante ochenta años bien cumplidos
por amor, como un pan, habían amasado.
LLUEVO
Lluevo en esta ciudad
envuelto en frío, en aguacero, en noche,
y cuanto toco queda convertido
en una calle solitaria y triste
hecha de casas muertas, y en farolas
de cuyo resplandor nacieran ruinas
y a millones las cruces.
Lluevo sin tregua en todos los rincones,
sobre puertas cerradas y en abiertas
alcantarillas ciegas que se llevan
hasta el mar las estrellas.
Mi corazón es charco y cuando anclan
en él las negras nubes
no pueden ser más náufragas,
y con sólo morirme me confundo
en un luto de pájaros.
Lluevo sobre las ramas
desnudas de los árboles y lluevo
dormido sobre el banco de ese parque
constelado de sueños que mendigan
a las sombras que pasan,
por la mucha tristeza de las cosas
que se acaban.
Y a manos llenas lluevo en el cristal
de la fosca ventana de mi estudio,
y las gotas que lluvian
mi corazón por dentro
son las mismas que bajan y resbalan
trazando bellos signos
que podría leer, si no tuviera
en los ojos mi lluvia tantas lágrimas.
RAMA DE CEREZO EN FLOR
Ni católico templo ni pagoda
podrían comparársele.
Ningún haikú tampoco
resistiría un solo instante al lado
de esas pequeñas flores que tutean
a Dios como los niños cuando dicen
en su orfanato al rey que les visita:
«¿vas a quedarte aquí ya para siempre?»
No hay travesía humana comparable
a su dulce perfume, ni fragata
que mejor desplegara tanto trapo
por darle alcance en el azul del cielo.
Y aunque mucha dialéctica asombrosa
de sistemas oscuros fatiguemos,
no se hallará filósofo
que mejor armonice los contrarios:
en la casi podrida y vieja rama,
en lo que sólo es ruina, liquen, leña,
han abierto las flores su camisa
y doncellas se dan en cuerpo y alma
a quien quiera gozar tal lozanía.
Allí las he dejado. Si quisiera
traerlas a estos versos aquí ahora,
en el papel verías sólo pétalos
para siempre caídos, no una rama
inexpugnable a todo, sino frágiles
y mutilados pétalos sin vida.__________________________________

Recuerdo que en esta había algunas estampas bonitas de Madrid y de Roma. Cuenta la vida de Giulio Corso, un brigadista italiano muchos años después de la guerra civil. No he vuelto a leerla desde que se publicó. En realidad raramente leo un libro mío antiguo, excepto si he de corregirlo para una reedición, cosa que no ha ocurrido con esta novela. Pasó sin pena ni gloria. Su título original era Giulio Corso, pero el editor se opuso, nunca supe por qué. Siento por ella una íntima gratitud porque fue la primera y porque acaso me ayudó a escribir la segunda.

Tampoco hubiera tenido que titularse así, sino Ayer no más, título a todas luces mejor y más ajustado al asunto de que trataba. Fue la última vez que un editor me iba a obligar a cambiarle un título a un libro. Es la más autobiográfica de mis novelas. No sé qué hallaron más intolerable en ella, que fuese una autocrítica o la ausencia de épica en el relato. Cuenta las vicisitudes de un joven universitario de provincias, su militancia durante los últimos años del franquismo en una organización maoísta-estalinista, y su aprendizaje sentimental. Por haber tenido un premio, se le prestó bastante atención y la distinguieron con muchas reseñas y críticas, la mayoría de una violencia e irritación extremas, tanto que Ramón Gaya llegó a decirme: “Tu novela está bien, pero no pienses que es una obra maestra. Esa campaña sólo se les orquesta a las obras maestras”. En la novela se aventuraba una idea, nada extravagante, por lo demás: que aquella extrema izquierda antifranquista no luchó por la libertad ni por la democracia, sino para implantar en España, y con métodos parecidos a los del fascismo, una dictadura del proletariado. ¿Se comprende ahora por qué debió titularse Ayer no más? El humor de la novela no fue sino un recurso para que me doliese menos mientras la escribía.

Es una novela bastante barojiana del Madrid de la transición, en la que dos tipos de vida desarreglada y compañeros de fatigas, viven su vida, casi siempre de noche y al margen de lo que entonces estaba sucediendo en España. Entran, salen, beben, arrastran su deseo por tugurios de mala muerte, se ven metidos en grescas de todo tipo, tan inútiles como inevitables. Creo recordar que la novela trataba de recoger con simpatía y respeto el ambiente de los garitos de los últimos años setenta, a donde fueron a parar algunas pocas gentes insobornables y desengañadas. Cuando estaban disfrutando con mayor avidez la libertad recién llegada a España, se topan de nuevo con gentes que tratan de destruírsela. La recorre un torvo espíritu anarquista y recuerdo de ella también algunos pasajes de un lirismo áspero y sincopado.
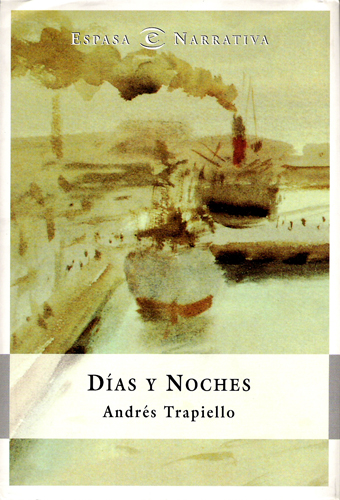
Su protagonista, Justo García, cuenta en forma de diario los últimos días de la guerra y la travesía del Sinaia, el barco que llevó los primeros exiliados españoles a Méjico. Muchos dieron la historia por verdadera, al declararse en el prólogo que la había encontrado en la Biblioteca Pablo Iglesias. Siempre tuve esa credulidad por el mayor de los elogios. Trataba de huir del blanco o del negro, principal defecto de tantos relatos de la guerra, y si su protagonista me resulta cercano es porque fue un perdedor frente a los ganadores del bando de los perdedores, como me son cercanos también y a su manera los perdedores del bando de los vencedores.

El 23F de 1981 sorprende a unos cuantos entusiastas de las novelas policiacas reunidos en un café de Madrid. Su locura les lleva a conocerse entre sí con el nombre de sus personajes predilectos, Sam Spade, Holmes, Poe y otros. Se trata una vez más de gentes a las que la vida ha orillado en todos los sentidos, tanto a su protagonista, un escritor de noveluchas poli- cíacas, como a los demás. La novela es a un tiempo una novela gris de la España negra y una novela negra de la España gris, partiendo de la idea de que las novelas negras son a la literatura actual lo que las novelas de caballerías fueron a la literatura del siglo XVI. Quedó a un tiempo como homenaje y parodia del género, pero en ella trataban de dirimirse cuestiones más graves, por ejemplo el concepto de justicia poética, la única posible para aquellos crímenes que, como tantos de la guerra civil española, quedaron impunes. Recibió el premio Nadal.

Decir de ella que es una continuación del Quijote es verdad, pero también muy presuntuoso. Me movió al escribirla el amor por Cervantes y por sus criaturas, y el propósito de traer hasta el nuestro, tan descacharrado, el mundo cervantino, inagotable y pródigo. No sé muy bien cómo se me ocurrió, siendo algo tan expuesto, ni tampoco cómo la fui escribiendo, pero recuerdo que tuve dos preocupaciones: que no imitara el estilo inimitable de Cervantes y que todo en ella tratara de ser natural y verosímil. Algún día habrá de concluirse con El final de Sancho Panza y otras suertes.

Cuando ya estaba escrita esta novela, que cuenta el amor de dos hermanos que saben que lo son, sucedió algo extraño. Estaba escrita en tercera persona y en un arrebato la pasé a primera. Todo lo que sucedió después, incluido el inesperado final, forma parte de esos pequeños regalos del azar que sobrepasan la voluntad del escritor. Es una novela sobre el deseo en estado puro, y esto en todos los sentidos, porque nada hay en ella turbio ni malsano. Sentí que pasara también sin pena ni gloria, porque es una de mis preferidas, y acaso por ello nunca he dudado de su resurrección.
